El espacio ex otomano, origen de las crisis actuales (y 6)

Durante la mayor parte del siglo XIX, las potencias occidentales y en mayor medida Gran Bretaña, seguida en parte por Francia, defendieron como pudieron al “Hombre enfermo” de los intentos rusos por destruirlo. Por lo tanto, una de las grandes paradojas de esta historia resultó ser la de que, al final, los rusos fueron los causantes, aunque indirectos, del postrer desmoronamiento del Imperio otomano, a pesar del empeño que habían mantenido ingleses (y en parte franceses) por conservarlo vivo a lo largo del siglo XIX.
Tras el estallido de la Gran Guerra, en agosto de 1914, la Sublime Puerta llegó a la conclusión de que intentar mantenerse neutral en el conflicto, como había hecho durante las guerras napoleónicas, no serviría de nada en esta ocasión. Los rusos deseaban borrar las humillaciones de 1905 y convertirse en potencia dominante, incluso a costa de la destrucción del estado alemán y su desmembramiento, tal como se desprende de los denomiandos "Doce Puntos de Sazonov" que marcaban sus objetivos iniciales de guerra. Desde Estambul se creía que los franceses y sobre todo los británicos les permitirían esta vez a Rusia hacer lo que quisiera; esto implicaba que tampoco moverían un dedo si esa potencia aprovechaba para imponer sus reclamaciones al Imperio otomano, aunque se mantuviera neutral. Dada la naturaleza de la contienda que se estaba librando, era de esperar que la primera exigencia sería la de libre tránsito por los Estrechos o incluso su control directo. Y a partir de aquí, un chorreo de imposiciones adicionales que respaldarían Londres y Paris, potencias aprovecharían para satisfacer sus intereses en Occidente. Esa fue la razón por la cual Estambul se decidió, ya en octubre de 1914, por aliarse con Alemania, que por entonces parecía el contendiente más capz y a la vez menos peliogroso para el Imperio otomano, dada su lejanía y la importancia relativa de sus intereses en él.
Fuese una predicción acertada o provocada por la decisión que tomó el gobierno otomano, británicos y franceses decidieron que ya sólo cabía planear la forma en que podrían sacar el mejor partido de los despojos del Imperio otomano, caso de que la Entente ganara la guerra. Pero lo que resulta más revelador de la cuestión fue que los planes de Londres se hicieron poniendo la máxima atención en protegerse de los futuros enemigos en la zona: los rusos. Si estos deseaban destruir al Imperio otomano, ingleses y franceses reordenarían sus restos para paliar en la medida de lo posible las consecuencias del control ruso sobre los Estrechos, y quizá parte de Anatolia; y desde luego, Oriente Próximo no caería en manos eslavas. Ese fue, en parte, uno de los objetivos políticos buscados al fomentar la revuelta árabe y el paralelo reparto de los actuales Palestina, Líbano, Siria, Jordania e Irak entre Londres y Paris.

El coronel T. H. Lawrence, símbolo épico de la decisión británica de destruir el Imperio otomano durante la Gran Guerra.
Los británicos siempre tuvieron interés en mostrarse como los grandes instigadores de la épica revuelta árabe de 1916, lo que en teoría les daba más derechos sobre el resultado final de la misma que sus competidores franceses y rusos cuando llegó el momento de descuartizar el Imperio otomano sin contemplaciones. Como se sabe, Londres acumuló promesas sobre promesas: a los árabes la creación de un gran estado o incluso un imperio propio sobre las ruinas del otomano. A los franceses, el reparto del Próximo Oriente a partir del tratado de Sykes-Picot; a los italianos, una porción de Anatolia, a los rusos, antes de la Revolución de Octubre, como se ha mencionado, casi todo lo que quisieron pedir: el control de los Estrechos y la zona oriental de Anatolia. Por ello, resulta apasionante descubrir hasta qué punto, en esos grandes manipuladores y remodeladores del Imperio otomano que fueron los británicos, terminaron mezclándose claros objetivos estratégicos con discursos románticos.
Tras la Revolución rusa, Londres buscó afanosamente la creación de una línea de control estratégico que atravesara el Próximo Oriente árabe, desde el Golfo Pérsico al litoral mediterráneo. Esa opción no sólo actuaría como “cordón defensivo” de Egipto y Suez frente al peligro ruso, más al norte, sino que en sí misma sería una vía de acceso alternativo hacia la India. En todo caso y dado que el dispositivo debía quedar reforzado con el tendido de un ferrocarril transversal que lo hiciera más defendible, el problema mayor lo constituía el punto de salida hacia el Mediterráneo, que podía variar desde la ciudad de Alexandretta (hoy Iskenderun) en la Cilicia, o en Palestina.

Los acuerdos Sykes-Picot, así denominados en recuerdo de los respectivos ministros de Exteriores británico y francés que lo elaboraron. Para los británicos, el objetivo principal era construir un corredor estratégico en Oriente Próximo, entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo, a fin de asegurar la conexión más corta entre Egipto y la India, que además sirviera como parapeto defensivo ante la previsible influencia rusa en el Cáucaso, Anatolia y los Estrechos. Obsérvese el obstáculo a esos planes que constituía la Zona de Control Internacional
Sólo que el territorio prometido a los franceses complicaba mucho el acceso a las costas mediterráneas. Por si faltara algo, el texto final del acuerdo Sykes-Picot incluía que la problemática Palestina sería gobernada por una administración internacional (“Condominio Aliado”) cuya forma final sería establecida tras la guerra, previa consulta con Rusia. Teóricamente, esta situación obedecía al asentamiento en la zona de unos 90.000 colonos judíos en virtud de las campañas sionistas de regreso a la tierra Prometida, que habían comenzado a arrojar sus frutos en 1882, pero que a partir de 1905 experimentaron un gran auge. Sin embargo, la idea de un “Condominio Aliado” sobre lo que de hecho era una pequeña parte de Palestina, se debía a la presión ruso-francesa. De hecho, existía un acuerdo secreto entre ambos aliados: Rusia había prometido apoyar los objetivos franceses en Palestina en las futuras negociaciones con los británicos. Y los franceses argumentaban que toda la fachada marítimo de Tierra Santa, junto con Líbano, formaban parte de la Siria histórica. Por lo tanto, la administración internacional del territorio había sido fruto de un arreglo de compromiso, un acuerdo que no enturbiara las relaciones entre aliados por la disputa sobre Palestina, en espera de la victoria final sobre los Centrales. De hecho, cuando el acuerdo se hizo público, tanto en Francia como en Gran Bretaña se hizo impopular porque las opiniones públicas de ambos países se sintieron decepcionadas. Y en buena medida -y aunque parezca increíble hoy en día- ello tenía que ver con la posesión de Palestina, asociada a los mitos medievales de las cruzadas.
El general Allenby entra en Jerusalen por la Puerta de Jaffa, diciembre de 1917. Fotografía procedente de First World War.com
Dentro de ese esquema, uno de los objetivos preferentes en el Próximo Oriente pasó a ser el de modificar el acuerdo de Sykes-Picot “a fin de darle a Gran Bretaña el definitivo y exclusivo control sobre Palestina”. Para ello, el nuevo gabinete comenzó a utilizar la carta de las aspiraciones sionistas, aunque como escribió su Anthony Asquith, el anterior primer ministro, a Lloyd George le importaba un ardite el pasado o el futuro de los judíos. Lo que se le antojaba un “ultraje” era dejar “los Santos Lugares en posesión o bajo el protectorado de la ‛agnóstica, atea, Francia’”. En efecto, ya desde el otoño de 1914, a poco de la entrada en guerra del Imperio otomano, andaba dando vueltas por los despachos del Foreing Office el informe Herbert Samuel a favor de que el gobierno británico impulsara la creación de un Estado judío en Palestina. Pero el primer ministro Asquith percibió claramente los problemas que podría traerla a Gran Bretaña un compromiso en esa dirección: la emigración masiva de judíos desde los cuatro rincones del mundo “que en el debido momento obtendrán la Home Rule”. 
Así fue como, en base a los planteamientos geoestratégicos de Lloyd George, tendientes a revisar en profundidad el Acuerdo Sykes-Picot en perjuicio de Francia, el 2 de diciembre de 1917, el Secretario de Exteriores, Arthur James Balfour dio a conocer la célebre Declaración que lleva su nombre y en base a la cual el gobierno británico “veía favorablemente” el establecimiento de un “hogar nacional” para el pueblo judío en Palestina. La fecha no era causal: por entonces estaba en pleno desarrollo la ofensiva británica en Palestina, que el día 8 de ese mes llevó a la toma de Jerusalén. El general Allenby ofreció la Ciudad Santa a Lloyd George como regalo de Navidad.
Menos de un año más tarde, el Imperio otomano se hundió. Pero para entonces los grandes planes puestos en marcha por las potencias de la Entente ya habían perdido su utilidad o pronto lo harían. El Imperio ruso se hundió y las disposiciones estratégicas ideadas por los británicos perdieron buena parte de su utilidad, pues el enfrentamiento con la Rusia soviética no se basaba ya en los viejos presupuestos de la gran geopolítica, sino en la influencia ideológica. A cambio, rusos, británicos y franceses se habían pasado dos siglos concibiendo unas fuerzas que progresivamente fueron quedando libres y actuando por su cuenta. El primer aviso llegó con las guerras balcánicas de 1912-1913, aunque con precedentes muy claros en la crisis de 1875-1878. Y todo ello arrancaba de las insurecciones serbia y griega a comienzos del siglo XIX. A partir de 1918 ya estaban sobre el tablero todas las piezas vivas que casi un siglo más tarde seguirían jugando por su cuenta mortíferas partidas, desde Kuwait a Bosnia, desde Riyad a Nagorno-Karabaj.
La presencia norteamericana y británica en Irak es una más de las múltiples operaciones intervencionistas en el espacio ex otomano, que sigue pautas similares en sus motivaciones, modus operandi, opciones y resultados finales a las de otras muchas, sean recientes (Bosnia, Kosovo) o las más lejanas acaecidas en los siglos XIX y XX
En definitiva, el Imperio otomano se convirtió en la matriz de las futuras grandes crisis del siglo XX debido a una serie de causas muy evidentes. En primer lugar, su situación en la periferia europea, que hacía de él un territorio geográficamente muy accesible para las grandes potencias intervencionistas del siglo XIX. Eso transformó al Imperio otomano en un laboratorio del imperialismo europeo y como tal, nunca terminó de ser un modelo perfecto. Además, el empeño en mantener vivo al Hombre Enfermo aunque fuera podando –o permitiendo la autodeterminación- de ciertos territorios periféricos, obligó a mantener latentes algunos conflictos –como el que plantaban los armenios- que a la larga crearon graves problemas estructurales en el Imperio otomano. Por otra parte, las grandes potencias intervinientes nunca pudieron mantener la suficiente distancia emocional con respecto a los efectos que ellas mismas estaba generando en la zona. Las antipatías que despertaba el recuerdo histórico del “azote turco” de los siglos XV al XVII, las obsesiones nacionalistas con la épica de las cruzadas, la problemática judía, la mala conciencia histórica asociada a la caída de Constantinopla o el impacto de las mitologías nacionalistas balcánicas: todas esas imágenes y algunas más eran suficientes como para enzarzar a las grandes potencias en decisiones precipitadas o intervenciones manipuladas por intereses locales. Un componente que ayuda a explicar por qué si bien el Imperio otomano terminó desapareciendo, los mecanismos que habían llevado a su destrucción perviven a comienzos del siglo XXI, sembrando la discordia y creando la falsa sensación de que las viejas causas siguen vivas y merece la pena pelear por ellas generación tras generación, por los siglos de los siglos.
Etiquetas: "espacio ex otomano", Balfour, Gran Guerra, Israel, Jerusalén, Líbano, Lloyd George, Palestina, Rusia, Sazonov, sionismo, Siria, T.H. Lawrence, tratado de Sykes-Picot














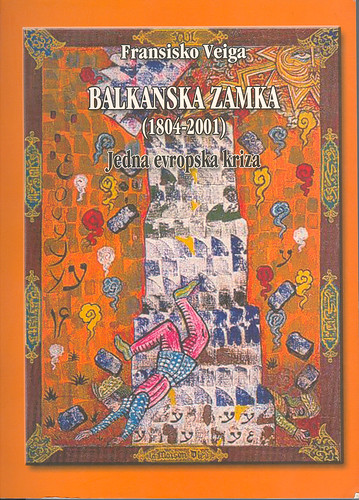
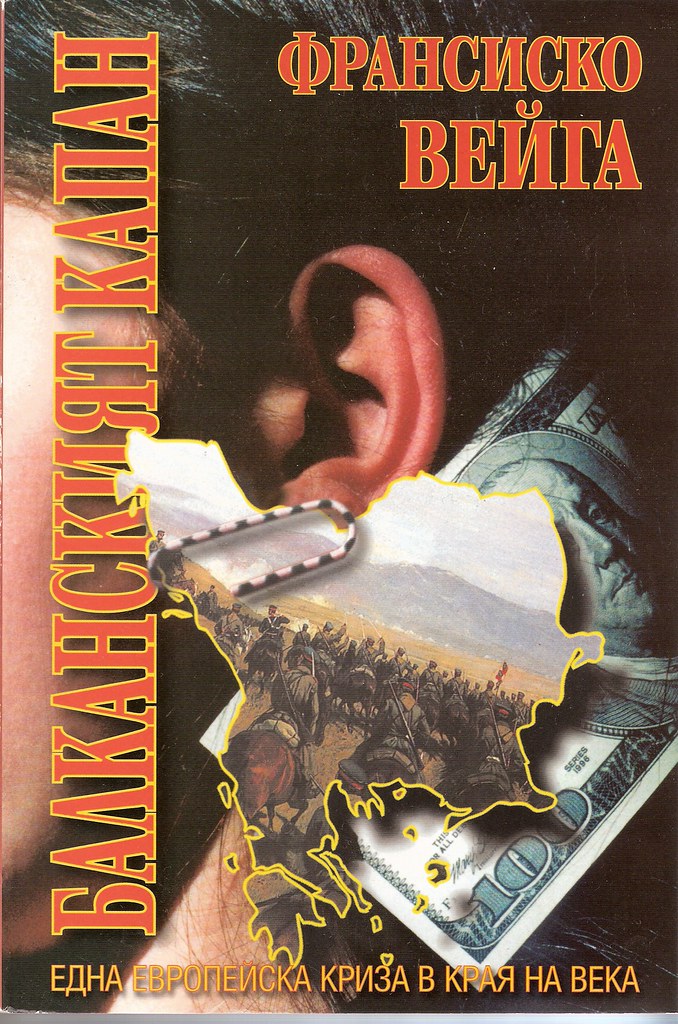
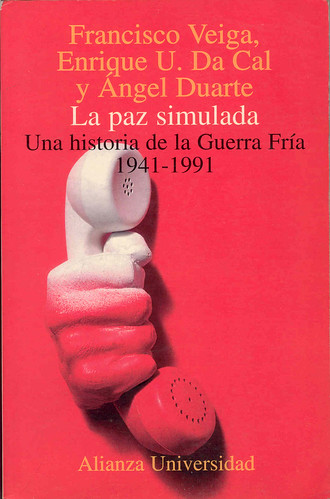
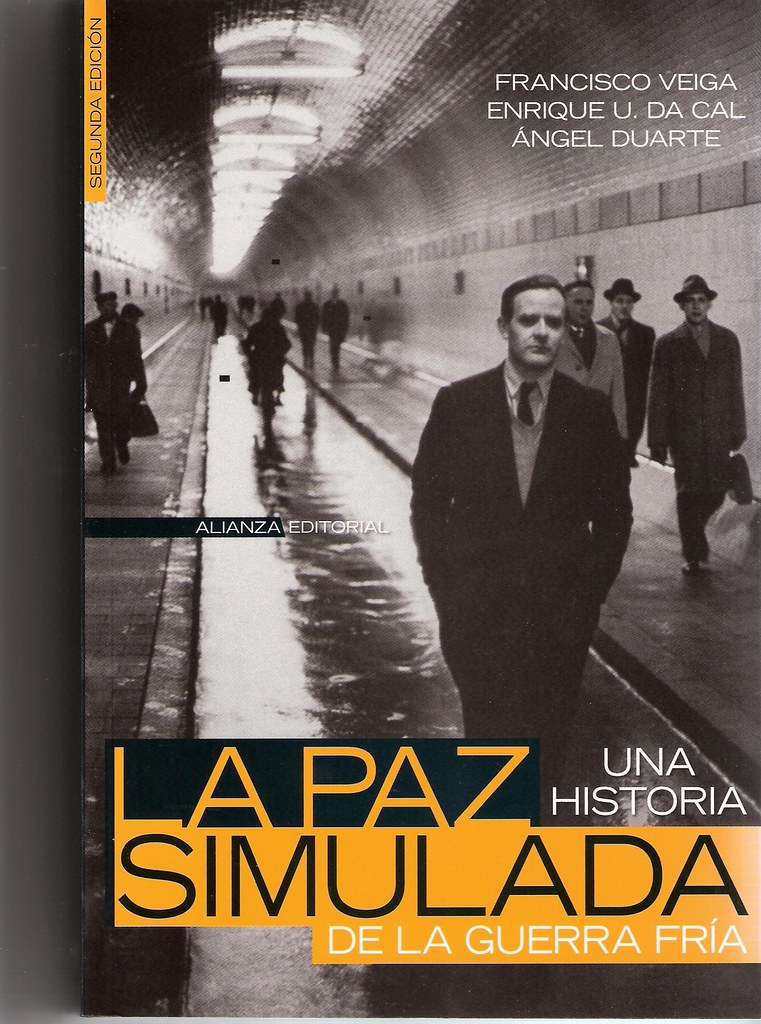
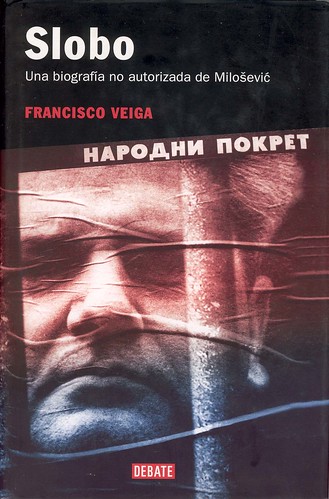
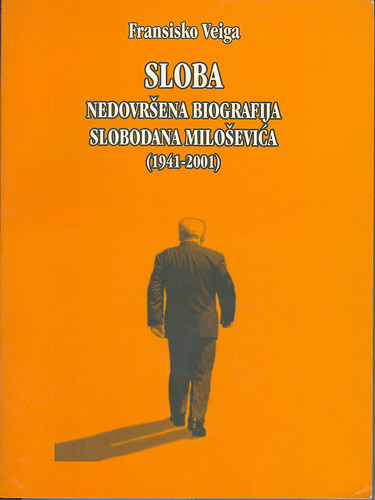
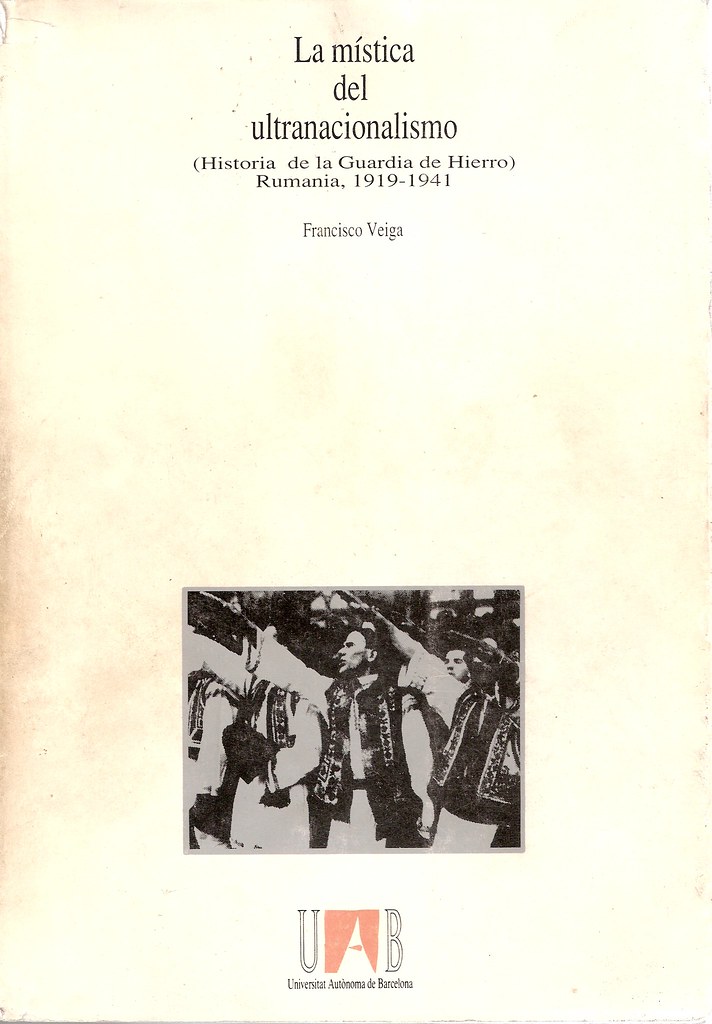
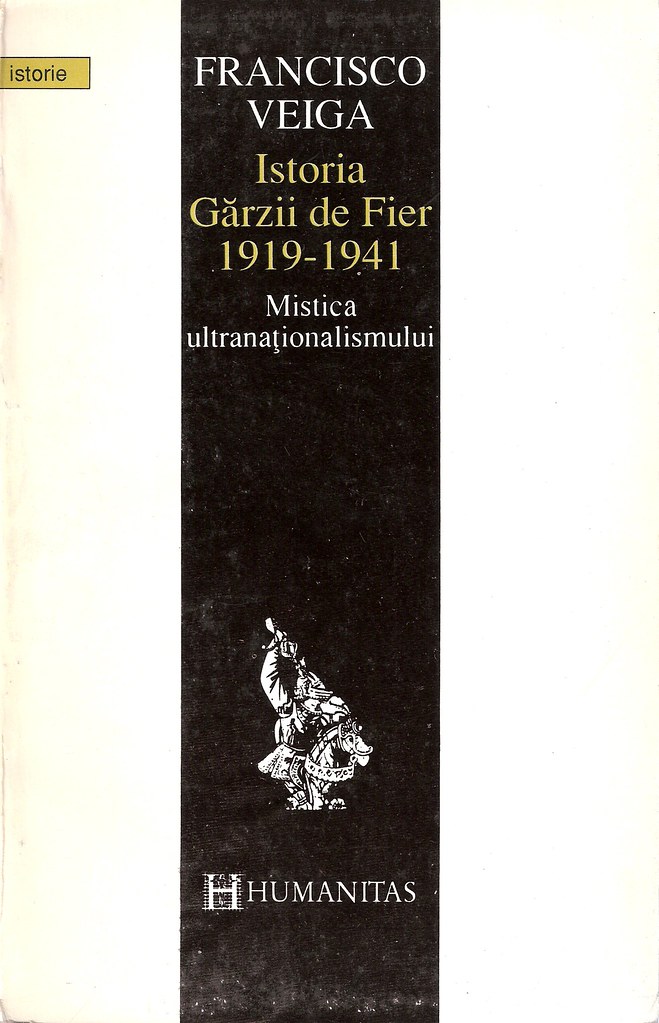

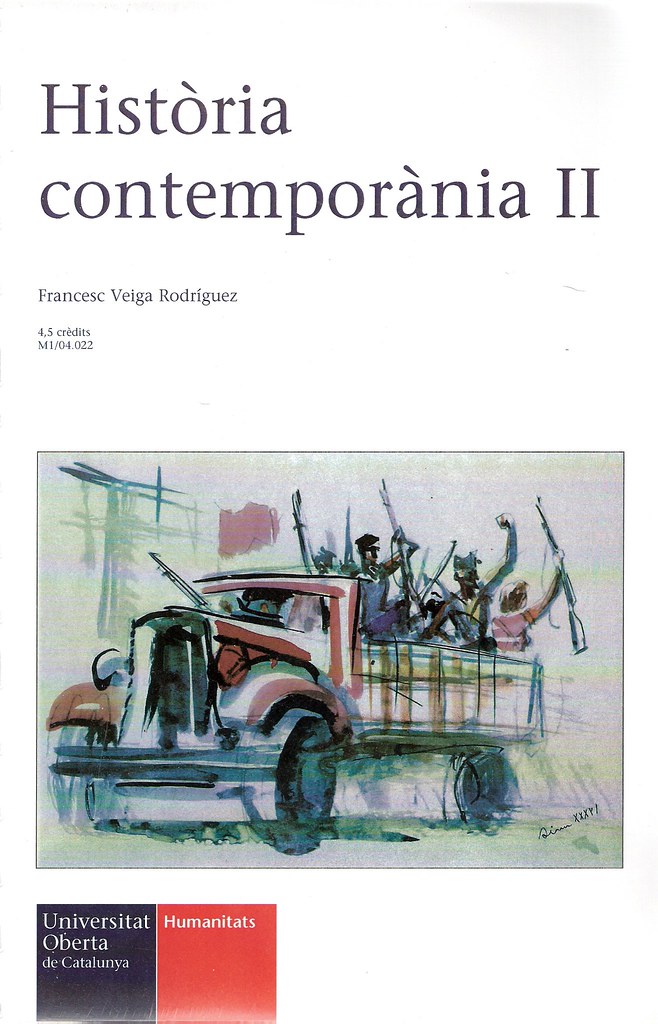
<< Home