El circo del Este

Ilustración original que acompñaba al artículo, por María Titos
Ni destino trágico del pueblo húngaro ni zarandajas por el estilo. Lo ocurrido en Hungría no deja de ser una secuela tardía de las denominadas "revoluciones de colores" que comenzaron con la Revolución de las Rosas en Georgia (noviembre de 2003) y sobre todo, con la Revolución Naranja en Ucrania al año siguiente. En ambos casos, el precedente casuístico había sido la denominada Revolución del Bulldozer en Serbia (octubre de 2000) que terminó con el régimen de Slobodan Milosevic. El último episodio de esta sarta tuvo lugar en Kirguizistán en marzo de 2005, con la denominada Revolución de los Tulipanes, aunque también fue llamada Revolución del Papel de Lija. En los sucesos acaecidos estos últimos días en Hungría se encuentran todos los trazos: la evidencia escandalosa de que el poder está corrupto, seguida de manifestaciones populares en la calle, con ocasionales asaltos de grupos radicales -normalmente de extrema derecha- a organismos públicos, todo ello generosamente desmesurado por la televisión. Desde Occidente se intentó presentar a las diversas “revoluciones de colores” como una repetición de la Revolución de Terciopelo checoslovaca, en diciembre de 1989: la mera presencia masiva de la población en las calles habría hecho caer a un régimen comunista, trayendo la democracia sin apenas violencia. En conjunto, revoluciones protagonizados por la derecha populista –o ultranacionalista- contra usurpadores presuntamente neocomunistas, dinosaurios o listillos atrincherados en el poder. Algo similar a la imagen del primer ministro húngaro Ferenc Gyurcsany, ya conocido con el poco honorable epíteto de “socialista en limusina”.
Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido entre 2000 y 2005, la variante húngara no se desbordó (todavía) por acaecer dentro de las fronteras de la Unión Europea. Ha sido una vergüenza propia y por ello ningún medio de comunicación ha jaleado lo sucedido, a nadie se le ha ocurrido hablar de “Revolución del vino Tokaji”, ni nada parecido. Aún así, no deja de ser inquietante. En 2004 entraron en la Unión Europea una decena de nuevos miembros desde la mitad oriental del continente. Fue una decisión política aderezada con la fanfarria literaria de Claudio Magris: la civilización danubiana, las grandes huellas de las pequeñas naciones de la Europa central y todo eso. Pues si: los recién llegados al club son ciertamente europeos, pero con una personalidad común similar, que no necesariamente es la de sus primos occidentales. En parte ello es debido a su propia trayectoria histórica y en algunos casos también a una transición desde el sistema comunista mucho más compleja de lo esperado. Y el resultado es una forma específica y un tanto gamberra de hacer política: ahí está esa Polonia con la experiencia casi onírica de un par de gemelos repartiéndose el poder con actitudes de un populismo derechista trasnochado. O una Letonia que se ha pasado por salva sea la parte las convenciones al uso en Europa sobre el respeto a las minorías. Hasta hace poco, el 42% de la población, de origen ruso, no poseía los derechos civiles que Bruselas considera normales y necesarios. Ahora parece que tampoco, aunque en junio Letonia ratificó la Convención Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, del Consejo de Europa. Claro que, según Amnistía Internacional, “la definición de minoría utilizada por el gobierno suponía que, en la práctica, la mayoría de los miembros de la comunidad de habla rusa de Letonia no podían considerarse pertenecientes a una minoría”. Más al sur, y tras dinamitar en el último momento el denominado “Plan Annan” para la reunificación de Chipre, los grecochipriotas han descubierto que en el seno de la UE tienen poder de sobra para reventar cualquier iniciativa razonable con respecto a sus vecinos turcos. Lo que ha terminado por hastiar incluso a su antigua protectora, Grecia, interesada ahora en cerrar lucrativos acuerdos con Ankara para el tendido conjunto de oleductos. Y en Hungría, por último, ya no sólo se trata de las mentiras, sino también de las cintas: ¿Qué es eso de espiar con micrófonos ocultos a un jefe de gobierno y chivarse después a los medios de comunicación? Parece una de aquellas tétricas historias de los años soviéticos.
Cierto es que nadie está libre de pecadillos (¿quién no se acuerda del caso Roldán, por ejemplo?) pero en conjunto el escándalo húngaro debería enseñarnos algunas lecciones. Primera: Que los criterios de ampliación han de construirse sobre estudios técnicos y no en base a consideraciones románticas, historicistas o simplemente emocionales, a convenienciea de tal o cual potencia de la UE. Segundo: que debemos apechugar con lo que hay y procurar ponerle remedio; lo cual no implica detener la ampliación, sino aprender de los errores cometidos para que no se repitan con los que han de venir. Tercero: que las economías procedentes de regímenes comunistas no se adecúan tan fácilmente a la disciplina del capitalismo, por lo que no sería de extrañar que Turquía deviniera un socio técnicamente más viable que la misma Hungría, pongamos por caso. Curiosa paradoja, dado que los húngaros proceden de Asia Central, como los turcos, y su lengua posee interesantes similitudes sintácticas. Mal que le pese a Sarkozy, por cierto, con su luminoso apellido de origen magiar.
Nota: Véase, en similar línea argumental, el meritorio artículo de Ricardo Estarriol en "LaVanguardia" del 22 de septiembre, pag. 4: "De la planta baja al sótano"
Etiquetas: Checoslovaquia, Chipre, Estarriol, Georgia, Gyurcsany, Hungría, Kirguizistán, Letonia, Magris, Plan Annan, Revoluciones de colores, Roldán, Serbia, Ucrania














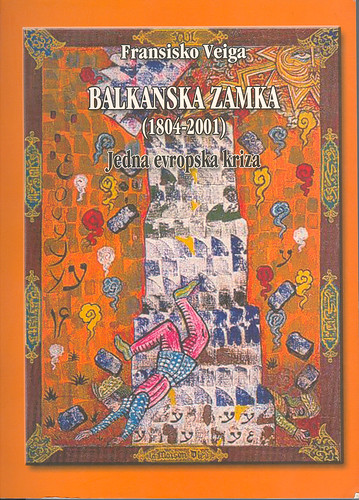
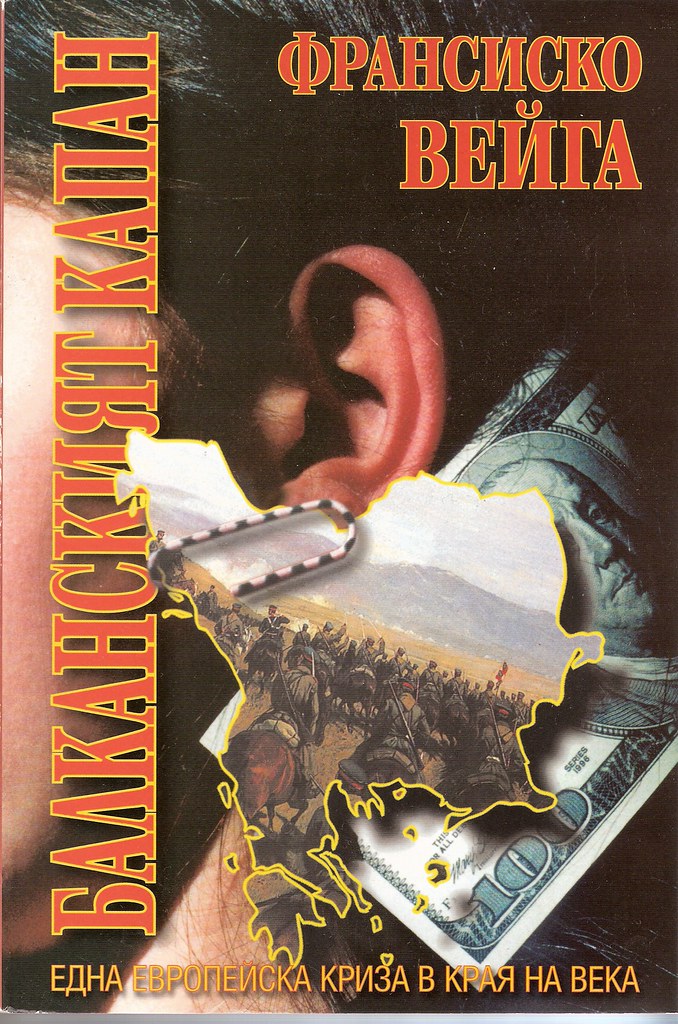
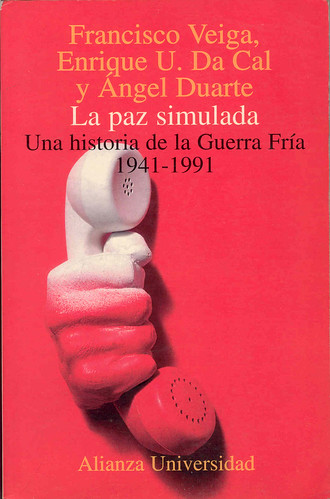
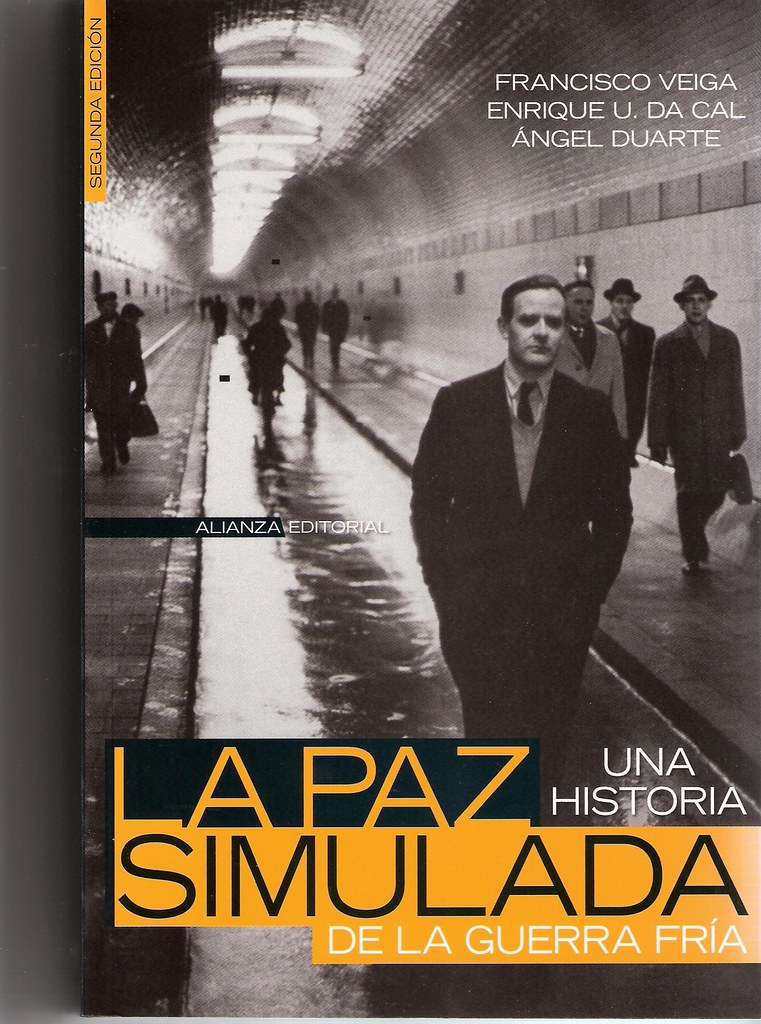
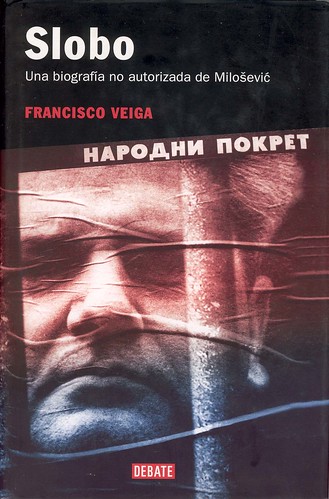
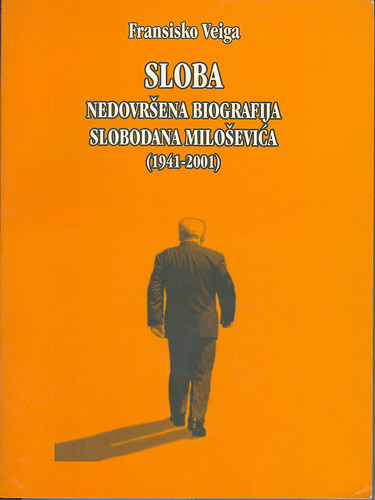
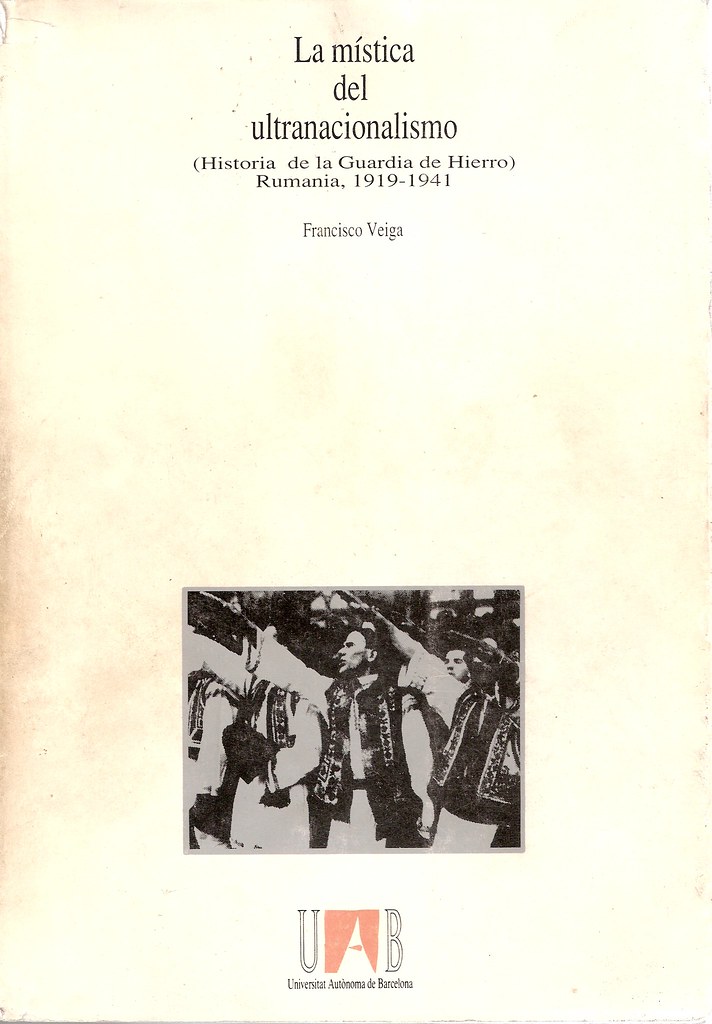
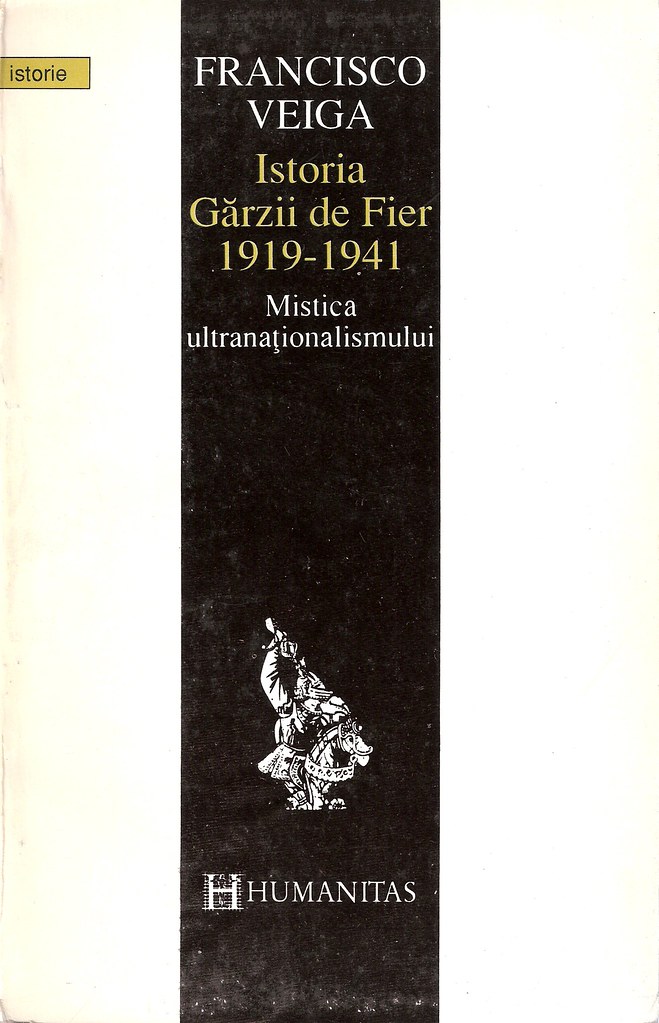

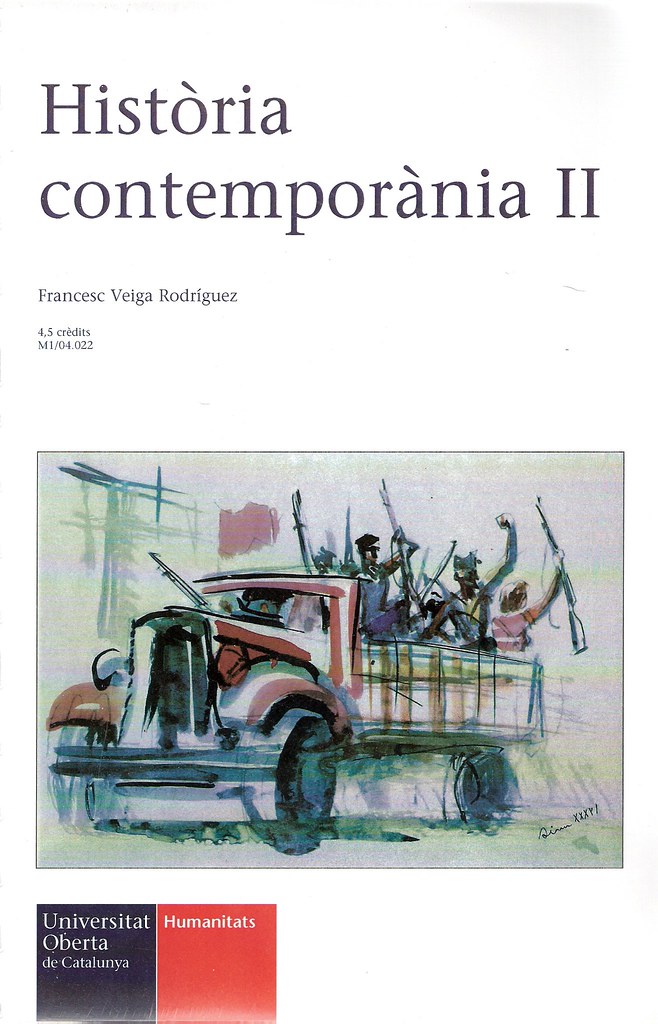
<< Home