El espacio ex otomano, origen de las crisis actuales (4)

Perfecta imagen épica de la aventura napoléonica en Egipto: Bonaparte y su estado mayor a lomos de camello
El 1º julio de 1798, Napoleón Bonaparte desembarcó en Egipto al frente de una fuerza de apenas 50.000 hombres. Por entonces, ese país era una provincia del Imperio otomano, que hasta el momento se había mantenido al margen de las guerras napoleónicas. Pero los tres años que duró la aventura francesa en Egipto pusieron patas arriba los tradicionales sistemas de alianzas en Oriente. El Imperio otomano fue zarandeado por los acontecimientos como nunca antes lo había sido. Los cambios de alineamiento se sucedieron en función de las victorias francesas en Europa y de la presión de británicos y rusos. Pero lo peor fue que, cualesquiera fueran los aliados circunstanciales, resultaba una ardua y peligrosa tarea evitar que aprovecharan su posición para hacerse con el control de porciones del imperio. Los rusos, a los que se concedió libre paso por los Estrechos para atacar a los franceses, intentaron establecerse en el Adriático y las islas Jónicas, lo cual llevó a convertir a estas islas en una República Septinsular bajo la protección de Alí Paşa de Janina, con San Petersburgo detrás. Los británicos intentaron quedarse en Egipto tras ayudar a expulsar a los franceses. En 1803, los rusos sacaron provecho de su posición de fuerza en los Principados y nombraron príncipes rusófilos en Moldavia y Valaquia. Dos años más tarde apoyaban abiertamente la insurrección serbia.
La expedición napoleónica en Egipto terminó mal. Aunque sus tropas obtuvieron una serie de fáciles victorias iniciales contra la caballería de los mamelucos que habían permanecido en la zona, la mayoría de esas fuerzas, apoyadas por las tribus beduinas, se retiraron al Alto Egipto, donde organizaron una resistencia más eficaz. Por lo tanto, los franceses no lograron llegar hasta el Mar Rojo para dañar al comercio inglés, objetivo real de la audaz operación. Mientras tanto, la flota británica al mando de Nelson hundió a la francesa en Abukir, a sólo un mes del desembarco. El cuerpo expedicionario de Napoléon se quedó aislado en tierra con un sola posibilidad estratégica: la huida hacia adelante. La conquista de Siria también fracasó tras las victorias iniciales: la ofensiva francesa se estrelló ante la resistencia otomana en Acre.
Vistos los acontecimientos en perspectiva, la expedición napoleónica a Egipto marca el comienzo de la carrera intervencionista de las potencias occidentales para quedarse con porciones enteras del Imperio otomano, en competencia con rusos y austricos. Sin embargo, y si bien ese fue el resultado el final, no fue la intención de Napoléon ni de todos los estadistas británicos y franceses hasta 1914. En realidad el juego imperialsita era más sutil, y hasta la Gran Guerra, las potencias occidentales iban a desarrollar sobre territorio otomano una doble estrategia: maximizar los beneficios económicos, bien controlando de forma directa provincias y recursos; o presionando e intentando manipular a la Sublime Puerta para que mantuviera la integridad del resto. La preservación de un “espacio otomano” bajo soberanía formal de Estambul, pero control exterior indirecto tenía un doble objetivo: a) Defender las inversiones hechas en él; b) Evitar un temible “vacío geoestratégico” resultante de la desaparición de la autoridad de Estambul que, o bien llevaría la anarquía a toda la zona de Oriente Próximo, el Magreb y los Balcanes, o caería bajo el control de una potencia rival. Esto era algo que Napoléon ya temió, y de ahí que en 1798, el Gran Corso sólo se planteaba utilizar a Egipto como plataforma para un ataque en profundidad contra el Imperio británico. Posteriormente, tampoco intentó implicar al Imperio otomano en sus guerras. Ese esquema se repitió a lo largo de todo el siglo XIX, pero complicado con la intromisión de una serie de fuerzas que iban a interactuar entre sí hasta el punto de rebelarse incontrolables por parte de las potencias intervinientes.
La contención de los intentos rusos por destruir al Imperio otomano durante el siglo XIX constituyó un éxito notable para la diplomacia occidental. El primer y brillante ejercicio fue la Paz de Adrianápolis, en 1829, tras una corta guerra en la que los rusos estuvieron más cerca de alcanzar su objetivo: sin los jenízaros, sin marina, con el resto del ejército en plena reorganización, sólo unidades provinciales y tropas irregulares intentaron una defensa imposible del Imperio otomano. Pero las tropas del zar avanzaron casi sin oposición. Por el este, los invasores atravesaron el Cáucaso y penetraron en Anatolia, con la colaboración activa de la población armenia. En el verano de 1829, la resistencia militar otomana colapsó, y los rusos alcanzaron Erzurum, en Anatolia, avanzando sin resistencia hacia Trabzon. Pero en los Balcanes lograron a tomar Edirne, la antigua capital imperial.
A pesar de que la situación llegó a extremos insostenibles, las potencias occidentales, y los británicos en particular, consiguieron evitar lo peor. Ex cierto que el zar Nicolás I no se atrevió a llegar hasta el final. Era lógico, porque Rusia aún formaba parte de las grandes potencias garantes del equilibrio europeo post-napoleónico, y la destrucción unilateral del Imperio otomano también se lo habría llevado por delante. Pero el Tratado de Adrianápolis instituyó de forma clara el principio de protección del Imperio otomano por las potencias occidentales y en especial por la Gran Bretaña, potencia que no estaba dispuesta en modo alguno a tolerar una expansión decisiva de Rusia que afectaría peligrosamente al propio Imperio británico.
La expedición napoleónica en Egipto terminó mal. Aunque sus tropas obtuvieron una serie de fáciles victorias iniciales contra la caballería de los mamelucos que habían permanecido en la zona, la mayoría de esas fuerzas, apoyadas por las tribus beduinas, se retiraron al Alto Egipto, donde organizaron una resistencia más eficaz. Por lo tanto, los franceses no lograron llegar hasta el Mar Rojo para dañar al comercio inglés, objetivo real de la audaz operación. Mientras tanto, la flota británica al mando de Nelson hundió a la francesa en Abukir, a sólo un mes del desembarco. El cuerpo expedicionario de Napoléon se quedó aislado en tierra con un sola posibilidad estratégica: la huida hacia adelante. La conquista de Siria también fracasó tras las victorias iniciales: la ofensiva francesa se estrelló ante la resistencia otomana en Acre.
Vistos los acontecimientos en perspectiva, la expedición napoleónica a Egipto marca el comienzo de la carrera intervencionista de las potencias occidentales para quedarse con porciones enteras del Imperio otomano, en competencia con rusos y austricos. Sin embargo, y si bien ese fue el resultado el final, no fue la intención de Napoléon ni de todos los estadistas británicos y franceses hasta 1914. En realidad el juego imperialsita era más sutil, y hasta la Gran Guerra, las potencias occidentales iban a desarrollar sobre territorio otomano una doble estrategia: maximizar los beneficios económicos, bien controlando de forma directa provincias y recursos; o presionando e intentando manipular a la Sublime Puerta para que mantuviera la integridad del resto. La preservación de un “espacio otomano” bajo soberanía formal de Estambul, pero control exterior indirecto tenía un doble objetivo: a) Defender las inversiones hechas en él; b) Evitar un temible “vacío geoestratégico” resultante de la desaparición de la autoridad de Estambul que, o bien llevaría la anarquía a toda la zona de Oriente Próximo, el Magreb y los Balcanes, o caería bajo el control de una potencia rival. Esto era algo que Napoléon ya temió, y de ahí que en 1798, el Gran Corso sólo se planteaba utilizar a Egipto como plataforma para un ataque en profundidad contra el Imperio británico. Posteriormente, tampoco intentó implicar al Imperio otomano en sus guerras. Ese esquema se repitió a lo largo de todo el siglo XIX, pero complicado con la intromisión de una serie de fuerzas que iban a interactuar entre sí hasta el punto de rebelarse incontrolables por parte de las potencias intervinientes.
La contención de los intentos rusos por destruir al Imperio otomano durante el siglo XIX constituyó un éxito notable para la diplomacia occidental. El primer y brillante ejercicio fue la Paz de Adrianápolis, en 1829, tras una corta guerra en la que los rusos estuvieron más cerca de alcanzar su objetivo: sin los jenízaros, sin marina, con el resto del ejército en plena reorganización, sólo unidades provinciales y tropas irregulares intentaron una defensa imposible del Imperio otomano. Pero las tropas del zar avanzaron casi sin oposición. Por el este, los invasores atravesaron el Cáucaso y penetraron en Anatolia, con la colaboración activa de la población armenia. En el verano de 1829, la resistencia militar otomana colapsó, y los rusos alcanzaron Erzurum, en Anatolia, avanzando sin resistencia hacia Trabzon. Pero en los Balcanes lograron a tomar Edirne, la antigua capital imperial.
A pesar de que la situación llegó a extremos insostenibles, las potencias occidentales, y los británicos en particular, consiguieron evitar lo peor. Ex cierto que el zar Nicolás I no se atrevió a llegar hasta el final. Era lógico, porque Rusia aún formaba parte de las grandes potencias garantes del equilibrio europeo post-napoleónico, y la destrucción unilateral del Imperio otomano también se lo habría llevado por delante. Pero el Tratado de Adrianápolis instituyó de forma clara el principio de protección del Imperio otomano por las potencias occidentales y en especial por la Gran Bretaña, potencia que no estaba dispuesta en modo alguno a tolerar una expansión decisiva de Rusia que afectaría peligrosamente al propio Imperio británico.

Defendiendo al "amigo turco": fotografía de los altos mandos militares aliados en la Guerra de Crimea, de izquierda a derecha: Lord Raglan, que había perdido un brazo en la batalla de Waterloo, luchando contra Napoléon (1815); Osman Nuri Paşa, comandante otomano; y el general francés Pélissier.



La Guerra de Crimea (1853-1856) fue consecuencia de esa política. Lo que buscaron los británicos en ella fue destruir la potencia naval de un peligroso competidor comercial y estratégico tanto en el Imperio otomano y el Mediterráneo oriental, como en la temprana pugna por la expansión imperial en Asia Central. Para el Imperio otomano fue el gran espaldarazo. Los aliados occidentales le habían hecho un enorme servicio estratégico: habían anulado la amenaza rusa de forma perdurable por primera vez desde 1699. No es descabellado afirmar que la Guerra de Crimea contribuyó decisivamente a alargar la vida del Imperio otomano por más de sesenta años; pero la factura que iban a pagar a sus protectores iba a ser ciertamente onerosa.

Los supervivientes de las célebre carga suicida de la Caballería Ligera británica en Balaclava (1854) regresan como pueden del combate. Abajo, los personajes reales: fotografía de los gloriosos jinetes que pudieron contarlo: una de las instantáneas de Roger Fenton, primer fotorreportero de guerra de la historia.

El épico episodio, que ocupa un lugar central en la mitología militar británica, hace olvidar que la Guerra de Crimea buscaba un obejtivo muy preciso: inutilizar la base naval rusa de Sebastopol, tomada finalmente por los aliados en 1855 (fotografía inferior)

En 1877 Rusia se había recuperado y de nuevo se lanzó a una guerra en profundidad contra el Imperio otomano, con Estambul como objetivo final. Tras una muy dura lucha en Bulgaria, en enero de 1878 las fuerzas rusas estaban ya a pocos kilómetros de la capital. Es dudoso que los cansados ejércitos rusos pudieran tomar al asalto una urbe como Estambul, que estaba siendo fortificada y a la que acudían en masa entusiastas voluntarios para defenderla. Pero sobre todo, Londres estaba en el colmo de la exasperación. La guerra con los rusos parecía inminente y las multitudes enardecidas de patriotismo cantaban tonadillas que punteadas por la exclamación “by jingo!” dieron lugar al adjetivo “jingoísta”, similar a “chauvinista”. Ellos tenían los barcos, los hombres y el dinero para la salvar al Próximo Oriente y la India de los apetitos peligrosos. Así, aunque rusos y otomanos ya habían comenzado contactos y negociaciones a finales de enero, la flota fue despachada a proteger el Dardanelos y quizás incluso Estambul.
Buques otomanos, bajo el mando de Ateş Mehmed Paşa (retrato) bombardean la base de Sebastopol el 5 de septiembre de 1855. Pocos años más tarde, las modernas unidades de la escuadra británica acudieron a defender Estambul y los Estrechos. En la fotografía, sus barcos estacionados en Port Said, en 1878, a punto de zarpar para esa misión.
Una vez más, los rusos desistieron. Intentaron rentabilizar política y estratégicamente los frutos de su victoria haciendo firmar a los vencidos el Tratado de San Stefano. Éste daba carta de naturaleza a una Gran Bulgaria que comprendía incluso la actual Macedonia y que se convertía en base avanzada para un futuro ataque ruso contra el corazón del Imperio otomano. Pero una vez más intervinieron las potencias occidentales, ahora para rebajar incluso tales expectativas. Así fue como se reunieron en el Congreso de Berlín, que en 1878 intentó un primer reordenamiento de los nacientes estados soberanos de los Balcanes: es decir, de la primera porción amputada del Imperio otomano. Los representantes de la Sublime Puerta fueron unos meros convidados de piedra; cierto es que la conferencia se hizo para atajar las ambiciones rusas, pero el resultado revirtió, como en 1829 ó 1856 en la supervivencia del Imperio otomano, unos años más.

 Momento final del Congreso de Berlín (1878) inmortalizado por el pintor Anton von Werner. Birmarck cierra el trato con el príncipe Gorchakov, de la delegación rusa, mientras el húngaro conde Andrássy asiente, obediente. A la derecha, detalle de los delegados otomanos, que el artista representa como un pequeño grupo apartado de la escena principal, con gesto desconcertado y hasta resentido. Es de hacer notar que en la delegación otomana tuvo un papel predominante el griego fanariota Alexander Karatheodori Paşa
Momento final del Congreso de Berlín (1878) inmortalizado por el pintor Anton von Werner. Birmarck cierra el trato con el príncipe Gorchakov, de la delegación rusa, mientras el húngaro conde Andrássy asiente, obediente. A la derecha, detalle de los delegados otomanos, que el artista representa como un pequeño grupo apartado de la escena principal, con gesto desconcertado y hasta resentido. Es de hacer notar que en la delegación otomana tuvo un papel predominante el griego fanariota Alexander Karatheodori PaşaEtiquetas: "espacio ex otomano", Congreso de Berlín, Egipto, Guerra de Crimea, intervencionismo, Napoleón Bonaparte, Serbia, Tratado de Adrinápolis, Tratado de San Stefrano
















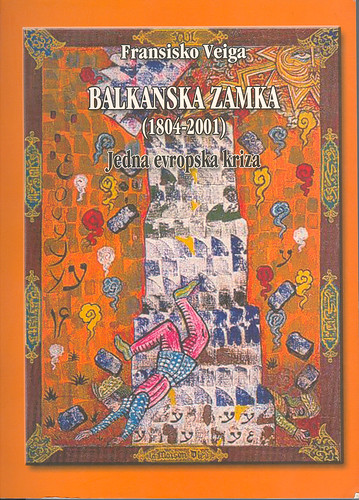
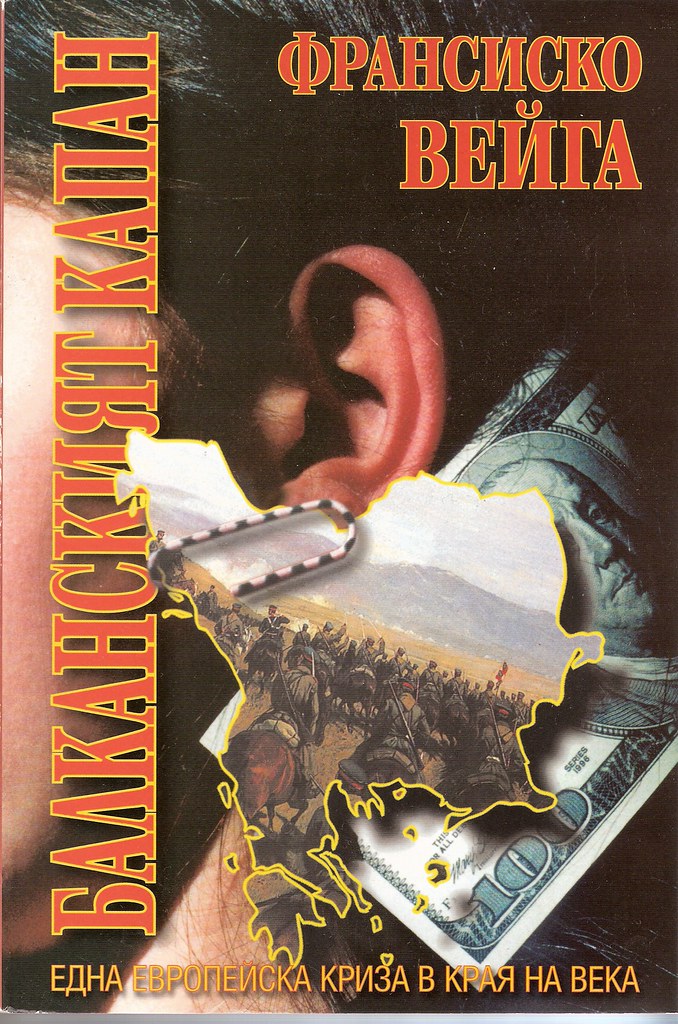
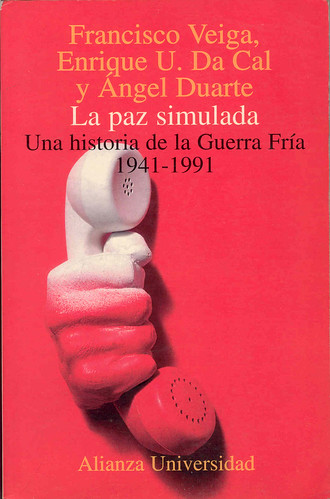
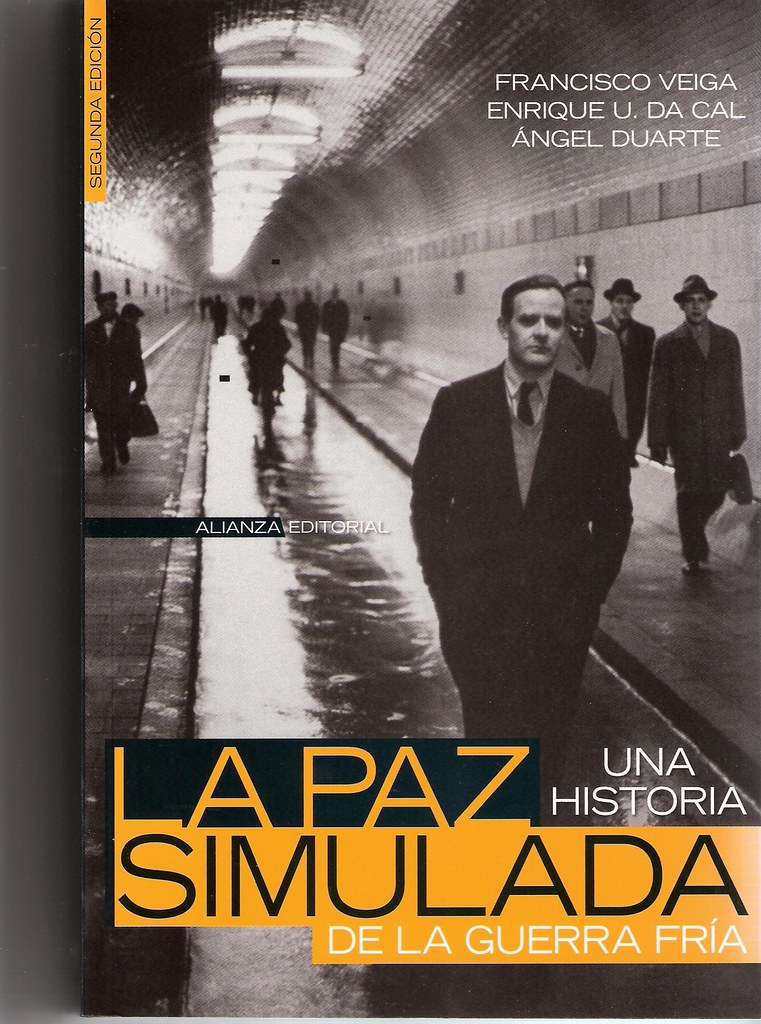
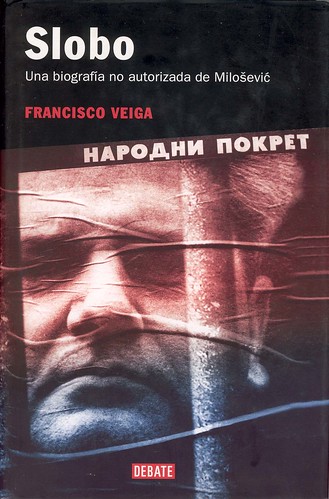
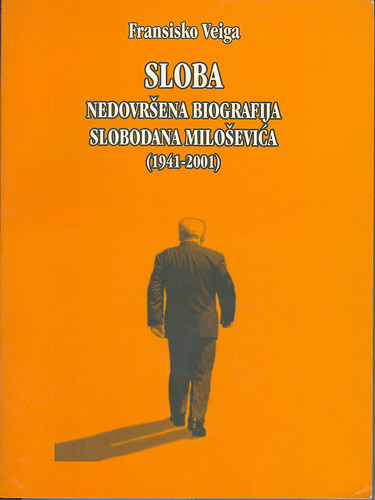
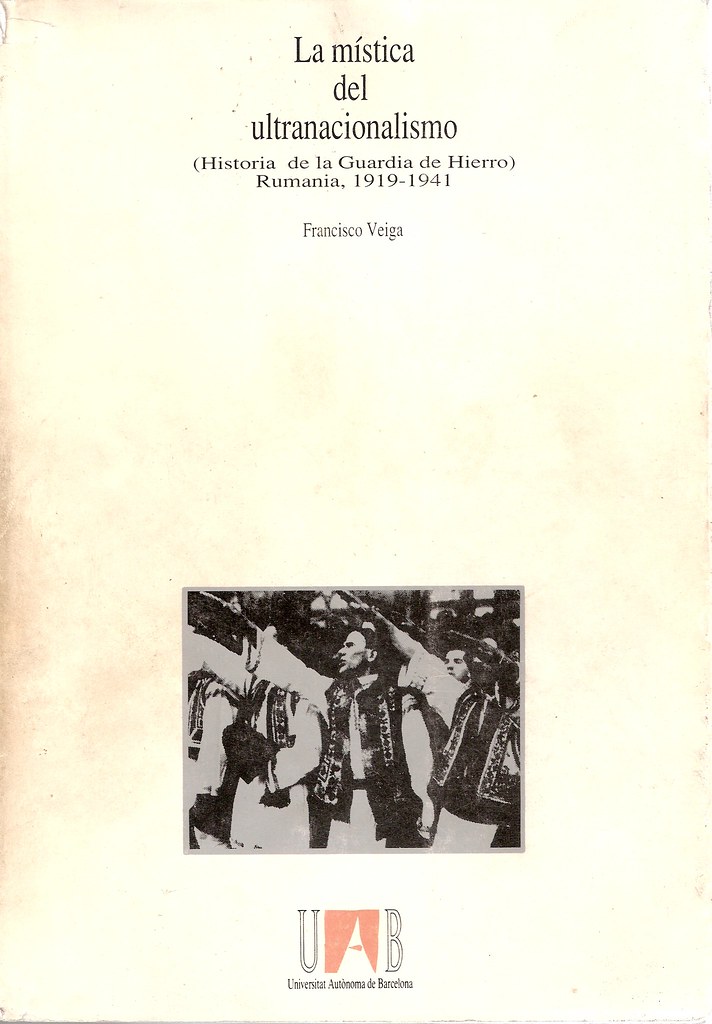
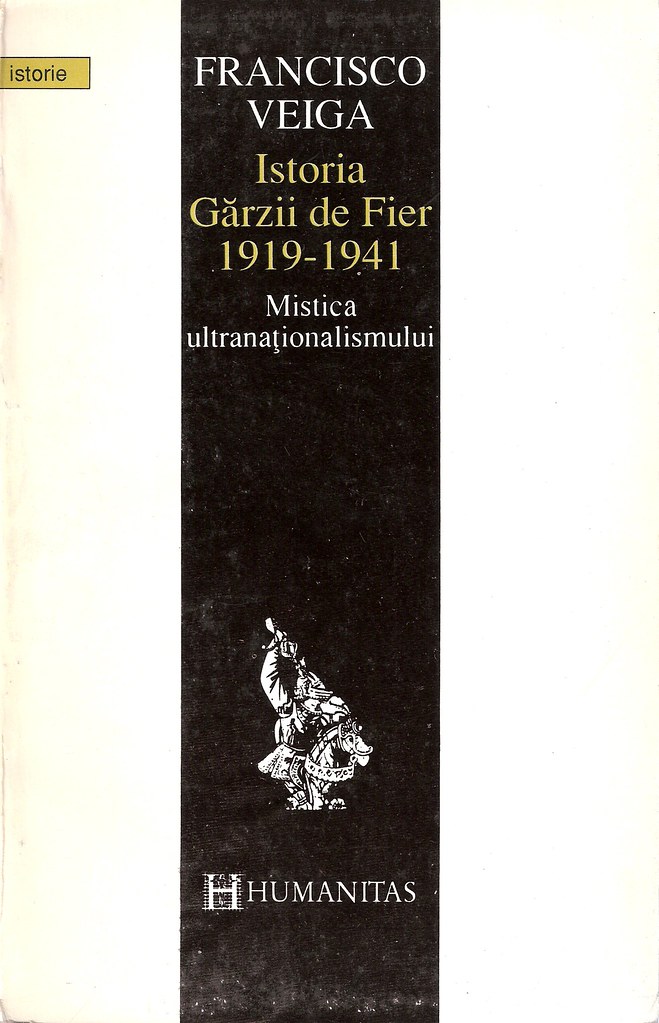

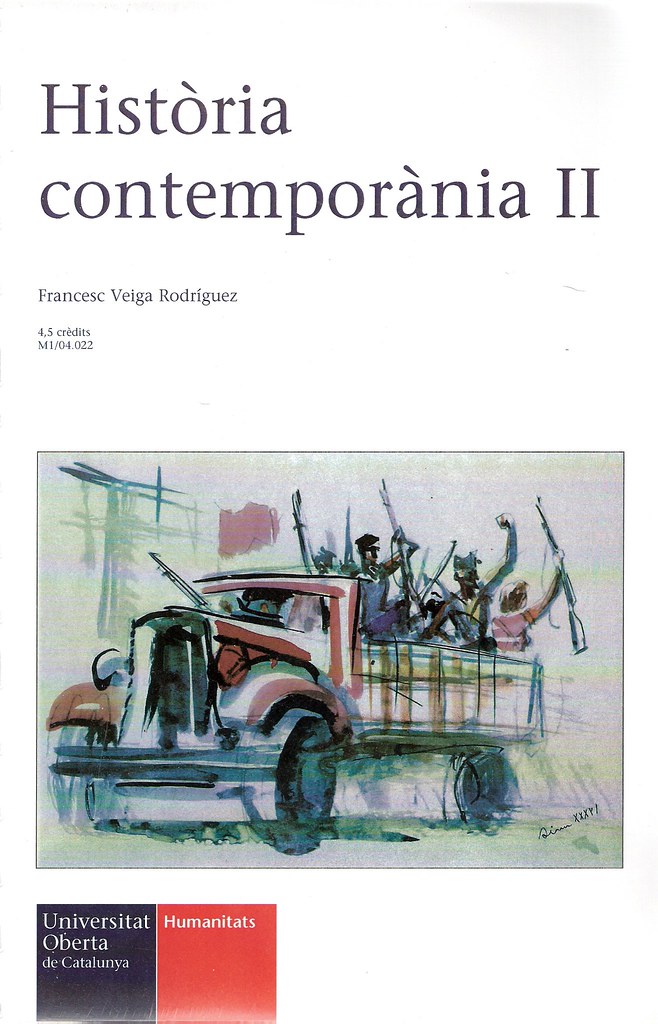
<< Home