HISTORIAS PERSONALES: Bienvenidos a Cluj, 1977
.jpg)
La foto salió torcida, en un torpe esfuerzo por encajar en el encuadre el campanario de la iglesia Sfântul Mihail (San Miguel), uno de los monumentos emblemáticos de Cluj. Por entonces, muchos estudiantes acudían a empollar allí, aprovechando la tranquilidad del templo. La joven en el centro de la foto, es Doina.
Ocurrió hace 30 años, casi matemáticamente. En julio de 1977 llegué por primera vez a Cluj, Transilvania. No hace mucho, un post de Óscar en su blog Noticias de Rumania, a fecha 12 de julio, me trajo a la cabeza la efemérides personal. Prefiero no recordar qué edad tenía yo por entonces; con toda probabilidad, ostentaba la categoría de adolescente adornado con una escasa y recortada barba.
Era mi segunda visita a Rumania. La primera, el verano anterior, había seguido un patrón similar: mochila, tren, mucho calor, poco sueño. De hecho, me había propuesto no regresar aquel verano y perderme por Hungría y Polonia. Pero en Budapest me hice amigo de un grupo de franceses muy divertidos. Entre todos, nos podíamos manejar en seis idiomas, casi siete, dado que uno hablaba ruso, otro alemán, todos nos defendíamos en inglés; no teníamos problemas con el francés, yo hablaba español, me entendía con el italiano y el portugués; y además, ya por entonces, chapurreaba un poco de rumano. Como la mayor parte de los jóvenes, la inseguridad me hacía vanidoso, y cuando me enteré de que mis nuevos amigos de viaje pensaban tirar hacia Rumania y me invitaban a continuar juntos, no pude resistir la tentación de sacar a relucir mi recién estrenada veteranía con el idioma y las rutas más exclusivas. Yo mismo fijé el rumbo: entraríamos por Arad, iríamos hasta Bucovina para ver los célebres monasterios con los frescos pintados en los muros exteriores, algo único en Europa.
Pasamos un par de días juntos; y luego, los franceses tomaron su propio camino; como buenos amigos de los que se hacían viajando de aquí para allá con Interrail, no volví a saber de ellos nunca más. En realidad, ni siquiera recuerdo muy bien el plan que guardaba para mí mismo, pero sí que decidí quedarme un poco más en Rumania. En los días siguientes tomé muchos trenes, de un lado para otro; y en uno de ellos conocí a Doina y Su Amiga. Juro que no recuerdo cómo se llamaba esa mujer más bien rechoncha y morena, que parecía tener más años que nosotros y que de hecho actuaba como cuidadora de la joven Doina. Pero se convirtió en la clásica carabina que no nos dejaba ni a sol ni a sombra.
La chica era una rubia de Bucarest: desenvuelta y simpática, muy vivaz. El ligue estaba cantado, porque yo era un joven turista occidental y por si faltara poco, español, una procedencia todavía exótica en la Rumania de entonces, si excluimos los autocares de viajes organizados que hacían la “ruta de Drácula” o buscaban algún pequeño milagro con los tratamientos de la doctora Aslan. No recuerdo haber tenido intenciones libidinosas hacia Doina –de otra parte difíciles de consumar, con la amiga de por medio- pero eso no era lo importante en aquella vital relación que establecimos. Resultaba divertido viajar con ella, porque deambulábamos por rincones del país que los turistas extranjeros ni sospechaban: un tirón en autoestop para ver los monasterios de madera en Maramureş, sin haber dormido en cuarenta y ocho horas; el cementerio de Săpînța –cuyo creador había muerto aquel mismo año- o aquella especie de romería que resultó ser el Târgul de fete en Muntele Găina, en los Apuseni, el día de San Elías. Por entonces no tenía ni idea de que durante las próximas décadas iba a estudiar y aprender muchas cosas sobre aquellos lugares. Esos días de verano fueron una concesión, sin ton ni son, a una juventud recién estrenada.

Era mi segunda visita a Rumania. La primera, el verano anterior, había seguido un patrón similar: mochila, tren, mucho calor, poco sueño. De hecho, me había propuesto no regresar aquel verano y perderme por Hungría y Polonia. Pero en Budapest me hice amigo de un grupo de franceses muy divertidos. Entre todos, nos podíamos manejar en seis idiomas, casi siete, dado que uno hablaba ruso, otro alemán, todos nos defendíamos en inglés; no teníamos problemas con el francés, yo hablaba español, me entendía con el italiano y el portugués; y además, ya por entonces, chapurreaba un poco de rumano. Como la mayor parte de los jóvenes, la inseguridad me hacía vanidoso, y cuando me enteré de que mis nuevos amigos de viaje pensaban tirar hacia Rumania y me invitaban a continuar juntos, no pude resistir la tentación de sacar a relucir mi recién estrenada veteranía con el idioma y las rutas más exclusivas. Yo mismo fijé el rumbo: entraríamos por Arad, iríamos hasta Bucovina para ver los célebres monasterios con los frescos pintados en los muros exteriores, algo único en Europa.
Pasamos un par de días juntos; y luego, los franceses tomaron su propio camino; como buenos amigos de los que se hacían viajando de aquí para allá con Interrail, no volví a saber de ellos nunca más. En realidad, ni siquiera recuerdo muy bien el plan que guardaba para mí mismo, pero sí que decidí quedarme un poco más en Rumania. En los días siguientes tomé muchos trenes, de un lado para otro; y en uno de ellos conocí a Doina y Su Amiga. Juro que no recuerdo cómo se llamaba esa mujer más bien rechoncha y morena, que parecía tener más años que nosotros y que de hecho actuaba como cuidadora de la joven Doina. Pero se convirtió en la clásica carabina que no nos dejaba ni a sol ni a sombra.
La chica era una rubia de Bucarest: desenvuelta y simpática, muy vivaz. El ligue estaba cantado, porque yo era un joven turista occidental y por si faltara poco, español, una procedencia todavía exótica en la Rumania de entonces, si excluimos los autocares de viajes organizados que hacían la “ruta de Drácula” o buscaban algún pequeño milagro con los tratamientos de la doctora Aslan. No recuerdo haber tenido intenciones libidinosas hacia Doina –de otra parte difíciles de consumar, con la amiga de por medio- pero eso no era lo importante en aquella vital relación que establecimos. Resultaba divertido viajar con ella, porque deambulábamos por rincones del país que los turistas extranjeros ni sospechaban: un tirón en autoestop para ver los monasterios de madera en Maramureş, sin haber dormido en cuarenta y ocho horas; el cementerio de Săpînța –cuyo creador había muerto aquel mismo año- o aquella especie de romería que resultó ser el Târgul de fete en Muntele Găina, en los Apuseni, el día de San Elías. Por entonces no tenía ni idea de que durante las próximas décadas iba a estudiar y aprender muchas cosas sobre aquellos lugares. Esos días de verano fueron una concesión, sin ton ni son, a una juventud recién estrenada.

Doina y el autor en el Jardín Botánico de Cluj. No recuerdo qué justificaba una visita al lugar, pero como puede apreciarse, la autora de la foto puso especial cuidado en que se vieran algunas plantas, con el correspondiente rótulo
Pero hasta yo me cansé. Ellas deseaban tirar hacia no se dónde; a mí me apetecía ver Cluj. Nos separamos y quedamos de vernos en la ciudad la noche siguiente. Sin compromisos.
Durante las horas que se sucedieron, lamenté mi decisión. En la capital transilvana había pocos hoteles –incluyendo los de varias estrellas- y estaban todos completos. Además, me había comprometido a buscar una habitación para Doina y su amiga. Pasé toda la mañana y la tarde buscando algo, casi sin tiempo de ver la ciudad. Llegó la noche y a las diez y pico o aún más tarde, me dirigí a la estación para recibir a mi amiga y la suya, con la frustrante sensación de no haber hecho nada útil.
Para mi desconfiada sorpresa, las chicas habían conocido en el tren a dos jóvenes de nuestra edad, que prometían ofrecernos albergue a todos, entre risas y bromas. Sin problemas, sin malos rollos: eran seminaristas. Y aquella noche, al menos yo, pernoctaría en el Seminario ortodoxo de Cluj. Doina y la otra irían con las monjas.
Este eran el tipo de cosas que te ocurrían en Rumania y en ningún otro país, al menos en aquella época: podías pasar del fastidio irremediable a la alegría, en cuestión de momentos; ahora ibas hacia el Norte, en dos minutos estabas camino del Sur más profundo. Aparecía un tipo, se convertía en tu amigo y te sacaba de los peores atolladeros posibles. Y luego, quizá, nunca más lo volvías a ver. Claro que la situación también podía despeñarse en la catástrofe más absoluta. En cierta ocasión me sucedió algo similar a lo de Cluj, pero en Sighişoara: todo un día sin encontrar hotel. Por fin, a última hora de la tarde conocí a dos tíos. Tenían una especie de chabolo que usaban conjuntamente como picadero, y me lo prestaron para pernoctar. Suerte perfecta. Como agradecimiento, les invité a cenar (al cambio salía muy barato) en un restaurante bastante depresivo. Y aquella misma noche se me declaró una diarrea salvaje. Nunca supe a ciencia cierta qué había salido mal; quizá la combinación del yogur del postre con un par de aguardientes (hubo que contrarrestar la tristeza del local, con sus neones y apagados comensales rumanos). Pero lo cierto fue que me pasé la velada sentado en el reservado, que era de recia madera, como del Far West, como todo el chamizo aquel. En la pared de enfrente colgaba un poster de Abba, y en medio de aquel drama gástrico me reí, acordándome de lo sucedido en Cluj, el año anterior.
La noche de Cluj, tras conocernos en la estación, los amigos de mis amigas se dividieron. Uno se llevó a las chicas con las santas madres y el otro elemento y yo nos fuimos hacia el Seminario. Mientras caminábamos por la calle, el tipo me fue explicando la situación: no había problema en colarme allí, pero antes, él tenía que negociar con los chavales, es decir, los otros seminaristas de la residencia. Así que me dejó un momento ante las escaleras de subida a las habitaciones, no sin explicarme lo que debía decir, en rumano, si alguien me preguntaba. “Espero a un chaval”: eso era todo.

La Iglesia de San Miguel en Cluj-Napoca, en una foto actual. Aparentemente, poco ha cambiado en todo este tiempo. Treinta años no son nada.
No pasó demasiado tiempo antes de que un hombre mayor, algo entrado en carnes, apareciera por allí y me preguntara qué hacía a aquellas horas, solo y con una jeta más que sospechosa, aguardando a los pies de una desolada escalera. Como era de esperar, mi rápida respuesta, mascullada en un inseguro rumano, generó otra pregunta. Tenía que haberlo previsto, pero ya era tarde. Y lo peor de todo era que la cosa tenía su riesgo. Aquel hombre, a pesar de que vestía completamente de negro, no demostraba una actitud amenazadora, pero la cuestión no era personal.
Durante los años del régimen comunista, las autoridades rumanas le aplicaban al turista occidental dos restricciones muy específicas: debía cambiar, obligatoriamente, diez dólares por día de estancia en el país; y no podía pernoctar en casa de los lugareños, bajo pena de gruesa multa, aplicada sobre el turista y el rumano que lo hubiera acogido. Al menos la segunda regla no iba con los visitantes procedentes de la Europa del Este; por lo tanto, en casos como el que yo me encontraba aquella noche de julio, se trataba de explicar que no era rumano sino… ¿qué?
Pensaba como una locomotora: ¿Húngaro? Sería una locura; estábamos en Cluj, en la ciudad vivían miles de ellos, lo más probable era que aquel hombre supiera algunas palabras en ese idioma, y en ese caso yo estaría tocado, muerto, kapput. Fingirme alemán de la RDA era otra tontería, porque resultaba bastante probable que el interlocutor rumano conociera esa lengua; al fin y al cabo, en Transilvania existía una minoría alemana. Ruso, ni hablar: saltaba a la vista que no lo era, y además no caían muy simpáticos en casi ningún país del Este, excepto Bulgaria. Decir que procedía de este último país tampoco era muy buen negocio, no tenían buenas relaciones con los rumanos. Quedaban libres Checoslovaquia y Polonia para acogerme como ciudadano de pega. Opté por lo segundo, dado que al fin y al cabo, estaba más lejos y de alguna forma me sentía mejor en el papel de polaco. Lo solté. Lo sentía, pero no me enteraba de lo que me preguntaba porque era polaco. "Parce que je suis polonais" -dije con cara candorosa.
Polaco, ¿eh? El hombre permaneció en silencio, y recé porque lo hiciera debido al desconcierto, y no porque estuviera relamiéndose. Al fin y al cabo, el tipo podía saber polaco, ¿por qué no? En Bucovina había alguna población rutena y hablaban algo similar. Uno, dos, tres segundos.
Entonces rompió a hablar en francés (alivio) porque al fin y al cabo, yo era polaco y francófono, como los rumanos (buena elección) y me invitó a subir a sus aposentos (?) Mientras íbamos hacia otra escalera (¿cómo me localizaría ahora mi amigo rumano?) me preguntó de qué ciudad de Polonia era. La cabeza se me disparó de nuevo: ¿Varsovia? Ni hablar. Era perfectamente posible que aquel hombre hubiera estado allí; tenía un punto de untuosidad que lo delataba como hombre de Iglesia, y por lo tanto era muy posible que hubiera viajado. Nada de Varsovia… ¿Posen?¿O ese era el nombre alemán y se decía Poznan?¿Łódź? ¿Y si no pronunciaba bien esos endiablados toponímicos?. Sólo cabía una posibilidad: Cracovia. Si recuerdan, por aquella época, Juan Pablo II era tan sólo un desconocido obispo polaco procedente de esa ciudad; todavía le quedaba algo más de un año para convertirse en Papa. Bien mirado, tuve suerte.

La catedral ortodoxa de Cluj, donde transcurrió la última parte de este relato y nunca se escuchó mi voz cantando "Chiquitita"
Pese a todo, el hombre de negro se empeñó en consultar el correspondiente volumen de la Larousse y mostrarme una pequeña foto de Cracovia, “mi” ciudad de instantánea adopción. Y claro, desde luego que conocía aquella avenida, desde antes de nacer, faltaría más. El hombre hablaba y hablaba, de Cracovia, de Polonia, de historia, de Dios y toda la corte celestial. Y mientras tanto, me preguntaba dónde andaría mi anfitrión; y caso de que llegara a encontrarme, ¿qué le diría al hombre aquel?¿Que yo era español? Poniendo el primer acento raro que se me ocurrió le expliqué que debía buscar a mi amigo rumano, que me disculpara unos instantes. Casi lo dejé con la palabra en la boca y, alehop, justo a tiempo. Allí estaba el joven seminarista, entrando en el pasillo de la estancia. Exageré mi cara de alarma y apenas tuve tiempo de susurrarle: “Soy polaco, tío, soy polaco, polaco, ¿entiendes?”
Los rumanos suelen ser gente despierta y lista, y los jóvenes más todavía. El seminarista asintió con la justa y necesaria complicidad, regresamos juntos al despacho del hombre de negro y tras saludarlo hablaron quedamente en un rincón. En un par de minutos ya estábamos bajando por la escalera. ¿Quién era el tipo aquel que me había encontrado? “El metropolita” –respondió el seminarista. Supongo que me quedé con la boca abierta. Ni más ni menos. Carajo, vaya suerte la mía.
Pero al menos, todo estaba arreglado. Pasaría allí la noche, y no durmiendo en la estación o, peor, en comisaría. Eso sí, estaban apiñados: no había sitio para todos, las camas tenían que ser compartidas; y al día siguiente deberíamos levantarnos temprano, porque uno de ellos haría sus votos en la catedral. El ambiente era divertido. Allí estábamos todos, compartiendo las incómodas camas de metal, de dos en dos (y debíamos ser unos quince en total) mientras el que iba ser ordenado se empeñaba en hacer sus postreras oraciones, arrodillado y solo en medio de la estancia, a oscuras. Los demás no se lo tomaban muy en serio”¡Venga tío, a dormir ya, pasa de todo!”- soltaba alguno desde la cama. Los rezos seguían escuchándose en la penumbra. Y entonces largaba otro: “¡Dios no te va a querer, chaval, no te empeñes!”. Cuando por fin terminó, algunos lo jalearon brevemente.
Dado que todo esto sucedía en una residencia de seminaristas en los setenta, con un montón de jóvenes del mismo sexo hacinados en una habitación, en la remota ciudad de Cluj, República Socialista de Rumania, Almodóvar no dejaría de barruntar algún guión cinematográfico. Pero les puedo asegurar que aquella noche nadie me metió mano. Éramos un grupo de jóvenes más o menos puteados por las circunstancias y a simple vista, lo único que había allí era una divertida camaradería. Además, los sacerdotes ortodoxos se casan, supongo que ya lo saben. No es nada tan determinante, desde luego, pero influye más que el celibato absoluto, ¿no creen?
Y al día siguiente, acudí a la ceremonia. Los chavales de la noche anterior, de maneras juerguistas y aspecto más bien macilento, lucían rectos y orgullosos en el coro, entonando profundas e impecables loas como sólo se escuchan en la liturgia ortodoxa, con sus trajes talares. Su compañero, mientras, tanto, se sometía a los ritos. Y allí estaba el metropolita, el hombre de negro de la noche anterior, esplendido en sus hábitos y gestos.
Era muy temprano, casi no habían acudido fieles; quizás estaban presentes los familiares del nuevo sacerdote, no recuerdo. Entonces, en un momento de pausa, uno de los seminaristas se separó del coro, recorrió la nave con paso enérgico pero mesurado, moviendo apenas la sotana, y se me acercó. “Ven a cantar con nosotros” –me invitó, haciendo una mueca divertida, como si viniera por delegación de los demás. “¿Estás loco? Lo hacéis de coña, y yo no tengo ni idea de vuestra liturgia ¡Ni siquiera de la católica!” -le respondí en un susurro alarmado. El otro se encogió de hombros; creo recordar que era un tipo alto y delgado, con una breve barbita tan adolescente como la mía. “¡Pero si eso da igual! Canta lo que sepas, lo que te de la gana, hombre ¿Algo de los Beatles?¿El ”Chiquitita” de Abba? Eso si lo sabrás, es en español, ¿no?”
Ese fue mi primer encuentro con Cluj. Por supuesto, no canté “Chiquitita” ni ninguna otra canción con mis amigos, los divertidos seminaristas. Me reencontré con Doina y Su Amiga, fuimos a ver a un compadre de ésta, que andaba ingresado en un hospital -lo cual también resultó bastante surrealista- y luego, de regreso a Bucarest. A mí me quedaba muy poco margen de estancia, mi visado y el Interrail estaban próximos a agotarse. Permanecí un par de días en la capital, di un par de paseos con Doina y salí zumbando en dirección a Florencia.

Primer plano de Doina en el Jardín Botánico de Cluj, finales de julio, 1977
Durante el curso, Doina y yo intercambiamos un par de cartas. Al verano siguiente, decidí hacerle una visita. Dentro de las escasas posibilidades que tiene un mochilero, me vestí lo más elegante que pude, echando mano de unos impecables tejanos blancos. Además, le había comprado a la chica un pequeño obsequio en Barcelona y el envoltorio incluso había aguantado los rigores del viaje. Recordaba dónde vivía ella: era una casita tradicional y unifamiliar del viejo Bucarest, con un pequeño jardín y una breve valla de madera. ¿Cómo estaría Doina?¿Se habría cortado el pelo, lo llevaría más largo, le había cambiado la cara?
Continué al final de la calle, torcí a la derecha, luego a la izquierda, y me encontré con un enorme, inmenso solar. Habían comenzado las obras para liquidar el viejo Bucarest, y una excavadora se había llevado por delante la casa de Doina y unas cuantas más. Y allí me quedé yo, con una cara de tonto tan grande y terrosa como el mismo solar, luciendo mis blancos pantalones hasta donde alcanzaba la vista, y sin saber qué hacer con aquel paquetito rematado por un lazo, el regalo que le llevaba a Doina. A quien nunca volví a ver, por cierto, como parece rezar la maldición de los amigos que hace uno viajando con Interrail.
Continué al final de la calle, torcí a la derecha, luego a la izquierda, y me encontré con un enorme, inmenso solar. Habían comenzado las obras para liquidar el viejo Bucarest, y una excavadora se había llevado por delante la casa de Doina y unas cuantas más. Y allí me quedé yo, con una cara de tonto tan grande y terrosa como el mismo solar, luciendo mis blancos pantalones hasta donde alcanzaba la vista, y sin saber qué hacer con aquel paquetito rematado por un lazo, el regalo que le llevaba a Doina. A quien nunca volví a ver, por cierto, como parece rezar la maldición de los amigos que hace uno viajando con Interrail.
Etiquetas: Cluj, historias personales, Interrail, narración, Rumania, vacaciones














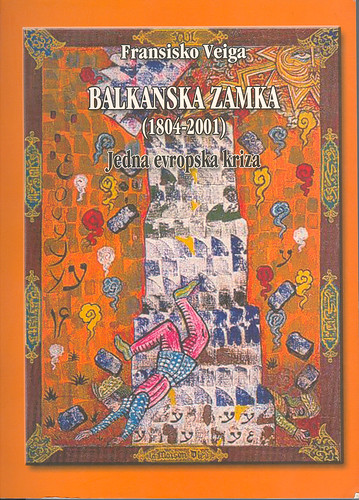
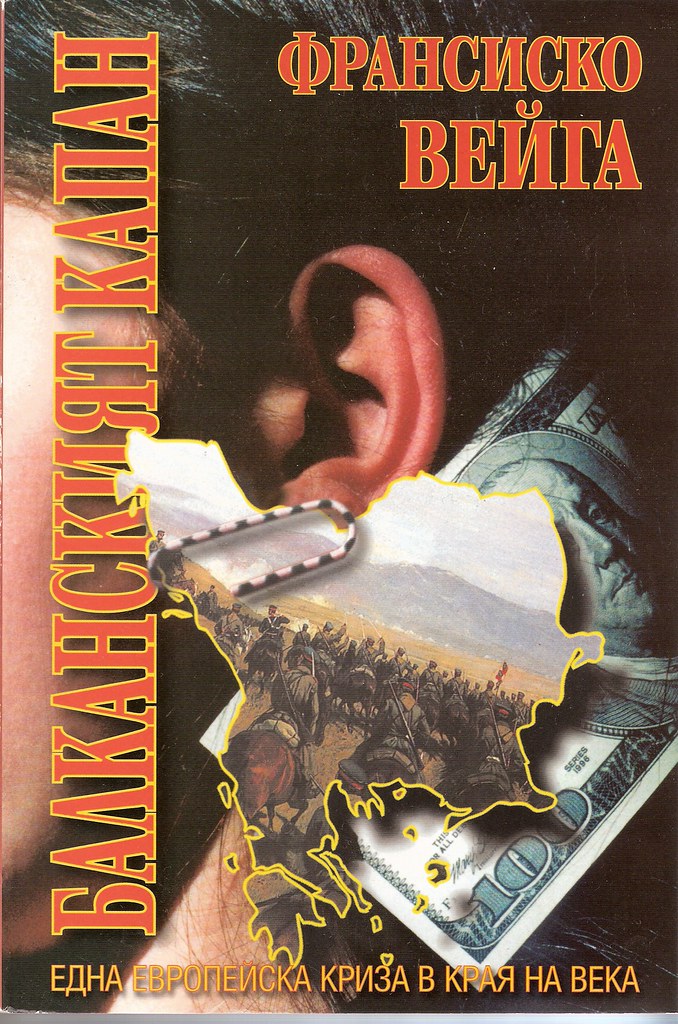
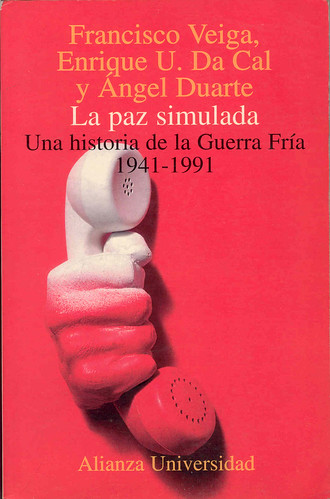
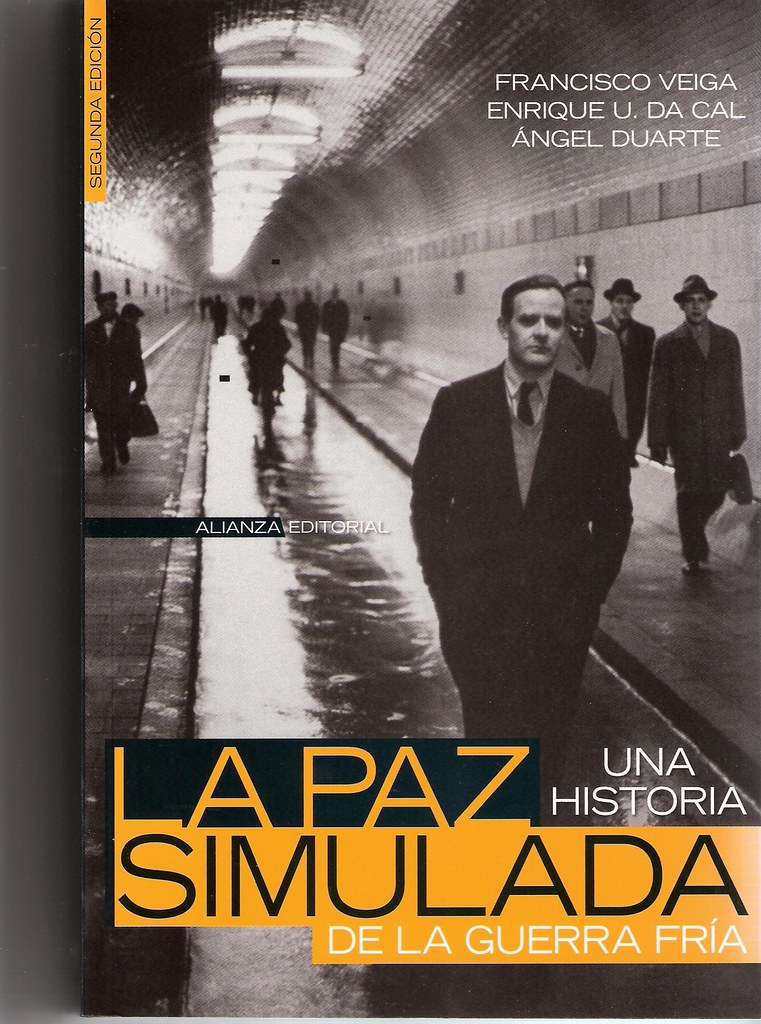
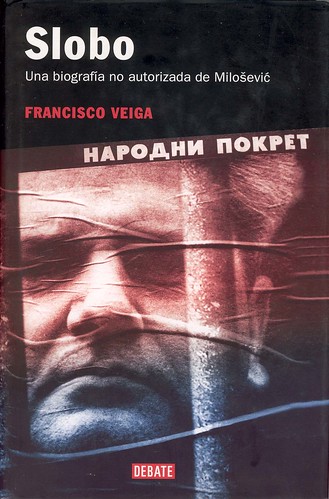
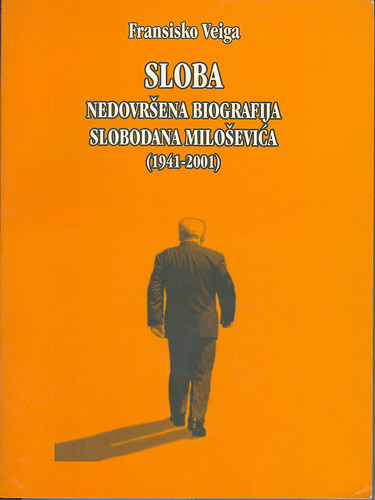
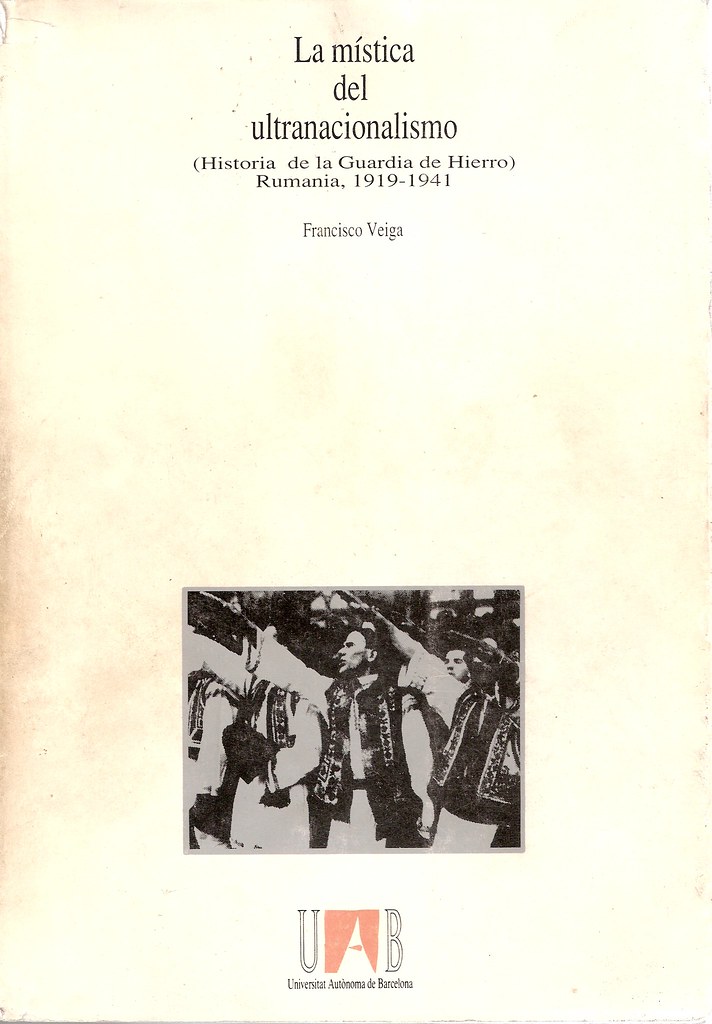
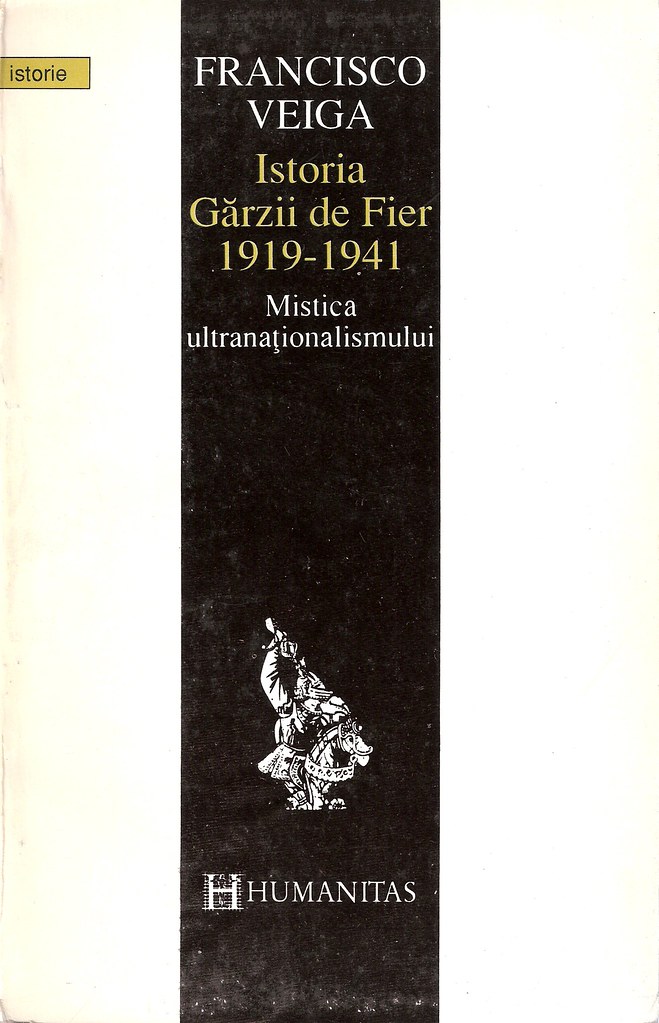

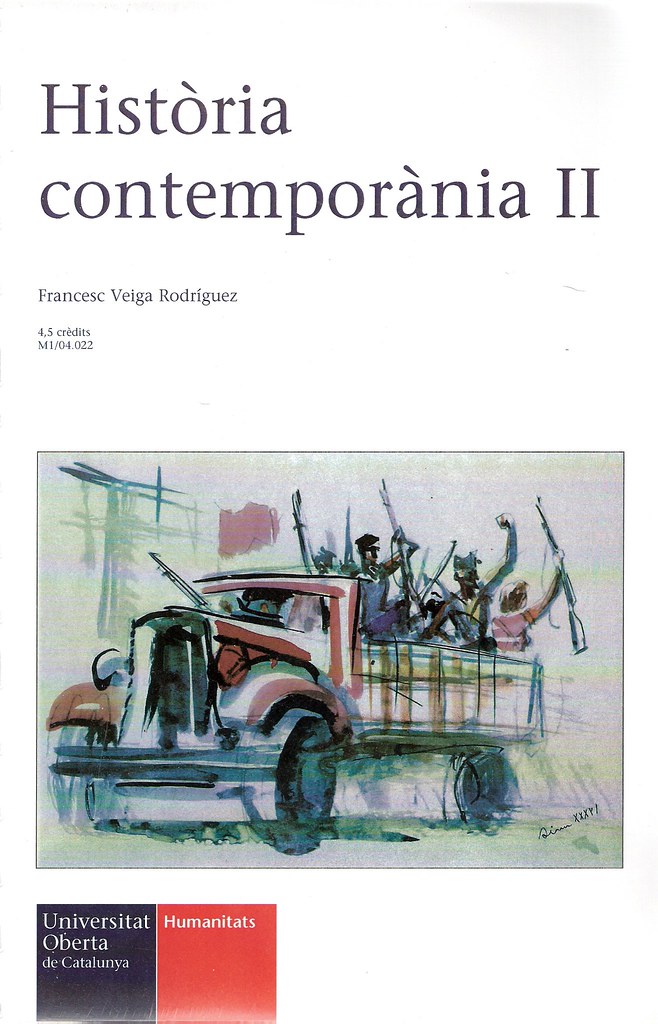
<< Home